Fran Lebowitz, un disparo de madrugada
[Publiqué este texto –dos entregas– en la revista XL Dominical en febrero del 2021. Tusquets acaba de sacar a la venta Un día cualquiera en Nueva York, la fusión de Vida metropolitana y Ciencias sociales]
I
Escuché alabanzas sobre un documental que alojaba
Netflix y que trataba, básicamente, sobre una mujer mayor que hablaba sin pausa
sobre Nueva York, en una mini serie dirigida por Martin Scorsese, y cuya
verborrea estaba hecha de ácido sulfúrico: Fran Lebowitz. ¿Fran Lebowitz? Antes
de sentarme ante la pantalla y escuchar el corrosivo discurso, salté a la biblioteca
en busca de un título olvidado: Vida metropolitana. Ese apellido nunca
se había ido de mi cabeza, no por Fran, sino por la fotógrafa Annie, cuyos
retratos teatralizados deseaba publicar cualquier responsable de revistas
dominicales, entre los que me encontraba de un modo menor, sin ninguna
posibilidad de pagar por aquellas instantáneas de platino. Entre ambas, una i
y una w de separación de nombre de familia: una es Lebowitz; la otra,
Leibovitz.
Encontré lo que buscaba con bastante
rapidez, lo que no siempre sucede porque las estanterías van creciendo hacia
adelante porque no pueden hacerlo hacia los lados. Unos libros tapan a los
otros, a la defensiva o protegiéndose, y allí estaba, junto a Maurice Leblanc y
Arsenio Lupin contra Herlock Sholmes. Quiera el azar que Netflix haya
resucitado a Lupin al mismo tiempo que a Fran Lebowitz; a él, como hombre negro
y, a ella, como brillante y ametralladora estrella septuagenaria. Y nótese el
burdo homenaje a Sherlock Holmes con las letras cambiadas en un libro que nunca
leí y que me tienta poco. Las bibliotecas, en su pesadez, acumulan lastres.
En cambio, sí que me metí, en su momento, en
la Vida metropolitana de esta mujer redescubierta, publicado en inglés
en 1978 (Metropolitan life) y editada en 1984 por Tusquets para la
colección Cuadernos ínfimos (número 118), que también acogía la obra de Groucho
Marx y la de Woody Allen. ¿Casualidad? De ninguna manera: buen ojo de los
editores. Tres humoristas, y el humor manifestándose de distintas maneras. El
de Lebowitz es un disparo de madrugada.
La portada estaba partida: arriba Manhattan
iluminada; debajo, en blanco y negro, una mujer de rasgos faciales prominentes con
un cierto aire a Barbra Streisand, versión malhumorada, tumbada en un sofá de
piel y vestida con pantalón y chaqueta oscuros, camisa blanca y pequeños
gemelos, la pajarita desabrochada y en la mano derecha y, a la altura de la
oreja, un teléfono. La fotografía, en realidad, tenía una segunda parte, no
publicada en esa diminuta portada: si se seguía el larguísimo sofá, al otro
lado estaba, sentado muy tieso, envarado, el director de cine John Waters con
otro teléfono de baquelita y vestido también de gala. Y de ahí el error en la
contraportada de Vida metropolitana, que atribuye la autoría de la imagen
a John Waters, si bien es de Cris Alexander. Waters la entrevistaba en
septiembre de 1981 para Andy Warhol’s Interview, donde ella escribía.
Esa foto en el sofá, donde parece que está a punto de ir a una fiesta o recién llegada, es verdaderamente Lebowitz o, al menos, la imagen que sugiere. Sin saber nada sobre ella y 35 antes del espectáculo de Netflix, la había imaginado, al leer Vida metropolitana, como una sofisticada escritora que iba cóctel en cóctel soltando maledicencias a lo Truman Capote o Dorothy Parker, con la que a veces se la ha comparado. Aunque el Nueva York de los 70, con el Bronx en llamas, poco tuviera que ver con el de Parker de los años 20 o el de Capote de los 60.
En la introducción del libro, que es una recopilación de artículos, escribe: “9.30 de la noche. Salgo a cenar con un grupo de gente entre la que se encuentran dos modelos, un fotógrafo de modas, el representante de un fotógrafo de modas, y un director artístico. Me dedico casi exclusivamente al director artístico –atraída hacia él en gran medida porque es quien conoce más palabras”. Ese cóctel de ironía, angostura, crueldad y naranja amarga.
No se ha dicho aún el título de ese
documento airado que emite Netflix y en el que Fran Lebowitz es redescubierta,
o descubierta al mundo no neoyorquino, que, por más que asombren los habitantes
de la metrópolis, no es el mundo entero. Supongamos que Nueva York es una
ciudad es el horrible y poco seductor título, adaptación de Pretend it’s
a city. La dinámica es sencilla: Lebowitz habla, habla y habla. Y Martin
Scorsese, ríe, ríe y ríe. Se supone que dirige, pero yo lo veo reír tanto que
en cada episodio estoy a punto de llamar a una ambulancia. Scorsese se carcajea
bordeando la apoplejía, y después de cada andanada de la cuentacuentos
anfetamínica espero, como un resorte, la risa del director. Se ha inventado la
serie para pasarlo bien. Y funciona porque él es el primer espectador, y, a la
vez, cada uno de los espectadores. Verlo troncharse hace feliz.
Da que pensar que un entretenimiento local
–aunque Nueva York sea universal– y una desconocida –fuera de su hábitat– sean
motivos de interés planetario. Y reconforta que atraiga solo con el discurso –sin
la pornografía verbal de los realities y las miserias personales– a
miles y miles de televidentes que, primera vez, saben de ella, aunque sea una
leyenda de la noche de Manhattan y una escritora que dejó de escribir,
destripadora de la vida cotidiana en revistas y que solo publicó dos libros
satíricos para adultos y uno infantil. El dúo Scorsese-Lebowitz se estrenó con
el documental Public speaking en el 2010.
¿Qué hace Lebowitz?, ¿monólogos? Diría que
no. Es una conversadora, una tertuliana (en la concepción antigua), una
improvisadora con historias bien aprendidas. No creo que haya guion, sino una
capacidad innata para la gracia y la mala baba. El montaje alterna funciones en
teatros –para mí, lo mejor y más auténtico, con respuestas fulgurantes a las
preguntas de los asistentes–, apariciones en la tele con Alec Baldwin y Spike
Lee, diatribas desde una gigantesca maqueta de la ciudad situada en el Museo de
arte de Queens y charlas en el club The Players, donde responde a las preguntas
de Scorsese en compañía de otro hombre, anónimo y de espaldas, lo que es inquietante.
Lebowitz construye relatos de palabra
sobre el Nueva York que se fue y disfrutó y temió, sobre el nauseabundo olor
del metro y la inutilidad de restaurar estaciones, sobre la odisea inmobiliaria
para cambiar de vivienda, sobre la tirria a los deportes, sobre la aconsejable
desinfección turística de Times Square, sobre la reivindicación del tabaco o sobre
la tiranía del móvil. Escritora que no escribe, regresa al origen del oficio como
narradora oral a la manera de una juglar rabiosa y con ganas de romper la
mandolina en la cabeza del rey. Y tiene un mérito enorme seguir ingresando un
montón de billetes como charlatana cualificada y poder permitirse en el 2017 un
apartamento valorado en tres millones de dólares.
Pasea por las calles de Manhattan con un
andar agarrotado, necesitada de un bastón o de un paraguas para abrirse paso
entre la multitud. El pelo ensortijado, la cara arrugada con dureza, las gafas
con montura de carey, las americanas grandes pero hechas a medida en Londres,
las camisas abotonadas hasta el extremo, los gemelos de oro diseñados por Alexander
Calder, los pantalones tejanos con los bajos arremangados y las botas vaqueras.
Aunque podríamos pensar en la vieja de los gatos, se trata de una mujer consciente
de su poder y construida a conciencia. Ejerce de maravilla el papel de
misántropo, pero ha tenido una vida social envidiable y conoció a todos y la
conocieron todos. Incluso ha sido actriz de reparto en Ley y orden y El
lobo de Wall Street. ¿Su papel? Juez. ¿Acaso no es lo que hace desde que se
levanta?
Supe de ellas hace décadas con la edición en
castellano del libro Vida metropolitana y la he reencontrado como
oráculo de la bancarrota moral en Pretend it’s a city, grabada antes de
la pandemia. ¿Habrá segunda temporada? El fin del mundo necesita una cronista.
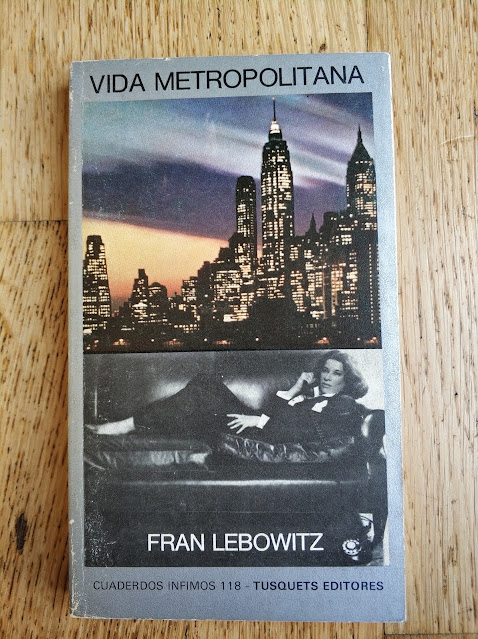



Comentarios
Publicar un comentario